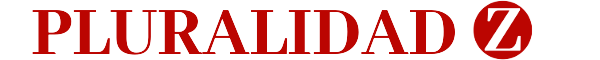Esta investigación revela una red encubierta que recluta a soldados colombianos retirados para la guerra en Sudán. Atraídos por falsas promesas de empleos de seguridad, son trasladados a Puerto Sudán, reciben un entrenamiento breve y luego son integrados a unidades del ejército sudanés desplegadas en las líneas de frente en Darfur y Kordofán.
Testimonios de civiles y militares describen cómo mercenarios hispanohablantes siembran miedo y resentimiento, y dejan atrás tumbas sin nombre. Para familias colombianas, las remesas significan supervivencia; para el ejército sudanés, estos combatientes son un remedio desesperado que erosiona aún más su legitimidad.
Equipo de Investigación: Fathi Ahmed (Jartum), Juan Álvarez (Bogotá), Camila Torres (Medellín).
El fenómeno de los mercenarios —o “contratistas militares”— ha tenido un auge notable en las dos últimas décadas, pasando de casos aislados a una industria transfronteriza que produce ejércitos auxiliares o pequeñas unidades que ejecutan misiones precisas de combate y seguridad. En el centro de este ascenso, Colombia se ha convertido en uno de los principales reservorios humanos que alimentan este mercado global.
Desde Haití, donde algunos estuvieron implicados en el asesinato del presidente, pasando por Ucrania —que acogió a varios en sus frentes de batalla—, hasta Sudán, donde hoy participan en un conflicto sangriento y prolongado, estos combatientes profesionales han dejado huella en algunos de los focos más volátiles del mundo.

Pese a las diferencias de geografía y actores, los motivos se repiten: la búsqueda de mejores condiciones económicas ante la pobreza en Colombia, aun si el precio es pelear en guerras cuyos mapas y causas apenas entienden.
En los barrios de Umdurmán, Sudán, la escena no fue distinta. Civiles relataron cómo se toparon con hombres extraños que hablaban español con acento colombiano, combatiendo dentro de unidades del ejército sudanés. Testimonios de soldados sudaneses confirmaron lo mismo: los mercenarios colombianos se habían vuelto parte de la guerra.
Pero ¿cómo terminaron soldados de América Latina en el corazón de un conflicto africano sangriento? Hace unos meses, aparecieron anuncios misteriosos en las calles de Bogotá y Medellín: “Trabajos de seguridad bien remunerados en Medio Oriente — contratos oficiales — salarios en dólares”.

Los avisos no especificaban el lugar de trabajo ni la naturaleza de las tareas. Aun así, la promesa bastó para atraer a cientos de soldados colombianos desmovilizados, veteranos de unidades contrainsurgentes y de la guerra interna contra las guerrillas, que buscaban nuevas oportunidades tras años de servicio.
En paralelo a esos anuncios, se observaron itinerarios aéreos inusuales: grupos que salían de Colombia, pasaban por aeropuertos de tránsito y aterrizaban finalmente en bases militares del este de Sudán, especialmente en Puerto Sudán.
Entre los que llegaron estaba Carlos Jefany, exsoldado del ejército colombiano retirado de forma temprana. Relató su historia a nuestro equipo tras lograr escapar de Sudán y regresar al país:
“Un oficial retirado se me acercó y me ofreció un contrato con una empresa privada. Dijo que el trabajo era proteger instalaciones petroleras en Medio Oriente, con un salario de hasta 3.000 dólares al mes. Para nosotros, eso es enorme. Muchos de mis compañeros aceptaron de inmediato”. Pero luego descubrió que el destino no eran los campos petroleros de Libia, como se rumoraba entre los reclutas, sino Sudán. Allí él y sus colegas se encontraron con una realidad muy distinta: campamentos de entrenamiento, frentes de batalla sangrientos y una guerra cuyas causas ni siquiera conocían.

Una integración militar sistemática
Llegar a Puerto Sudán no fue el final del viaje para los colombianos; fue apenas el comienzo. Tras largas horas de trayecto y múltiples escalas, se encontraron en la pista de una base aérea bajo estricta seguridad.
Allí fueron recibidos por unidades especiales sudanesas y trasladados de inmediato en buses militares sin ventanas al campamento de Wadi Sayyidna, al norte de Jartum.
Dentro del campamento, los reclutas extranjeros pasaron por un curso intensivo de unas semanas. Un oficial sudanés que supervisó el proceso le dijo a nuestro equipo:
“El objetivo no era enseñarles a pelear; ya eran soldados profesionales. Nos enfocamos en familiarizarlos con armas locales —en particular Kalashnikov y artillería ligera— y en tácticas de movimiento en terreno desértico abierto, muy distinto a las selvas a las que estaban acostumbrados en Colombia”.
El entrenamiento también incluyó nociones sobre costumbres locales y comandos básicos en árabe —como “derecha”, “izquierda”, “fuego”, “alto”— para facilitar la coordinación en terreno con las tropas sudanesas.
Tras la fase en Wadi Sayyidna, algunos fueron enviados al campamento de Al-Merikhiyat, cerca de Jartum, donde entrenaron en guerra urbana y asaltos nocturnos.
Al terminar el entrenamiento, los mercenarios colombianos fueron desplegados en los frentes más calientes, particularmente en los estados de Darfur y Kordofán.
Carlos Jefany, quien sirvió 12 años en el ejército colombiano antes de ser reclutado para Sudán, nos contó:
“Nos integraron en pequeñas unidades de asalto de entre diez y quince combatientes dentro de batallones más grandes. Nuestra tarea principal era ejecutar ataques directos y tomar posiciones fortificadas”.
Más allá del combate, los colombianos tuvieron un impacto psicológico doble dentro del ejército sudanés. Para la cúpula militar en Jartum, su presencia pretendía elevar la moral de soldados exhaustos tras una guerra larga y agotadora.
Como lo dijo Jefany: “Los soldados locales nos veían como una fuerza profesional que no le temía a la muerte”.
Pero su presencia no estuvo exenta de tensiones. Algunos soldados sudaneses se sintieron amenazados y discriminados, percibiendo que los colombianos recibían privilegios financieros y logísticos muy por encima de los suyos.
Voces civiles: el miedo a los extraños
La presencia de mercenarios colombianos no fue una escena pasajera en la memoria sudanesa, sino un impacto colectivo contado en campamentos, mercados y casas bombardeadas.
En la ciudad de Nyala, Darfur, Aisha —una mujer de cincuenta años que huyó con sus cinco hijos tras el asalto a su barrio— recordó el momento aterrador:
“Cuando las fuerzas del ejército entraron, no era normal. Oí voces en idiomas que no entendía, pero una palabra se repetía: Colombia… Colombia. Vi a un hombre enorme con uniforme y un parche amarillo, azul y rojo. Ahí supe que enfrentábamos combatientes extranjeros”.

Agregó: “Los niños quedaron aterrados. Ya no sentíamos que nos rodeaba un ejército sudanés, sino extraños venidos de muy lejos”.
En los callejones de Kordofán, otro civil describió el encuentro con rabia en la voz:
“Estaba seguro de que no eran ni árabes ni africanos. Fue chocante… no peleamos solo contra un ejército nacional, sino contra extraños traídos de otro continente. Eso destruye cualquier sentido de pertenencia o justicia”.
La presencia de hablantes de español en el corazón de los poblados sudaneses profundizó la sensación de extrañamiento. Algunos evitaron salir por miedo a enfrentarlos; otros hablaron de humillación, como si su tierra hubiese sido convertida en campo de batalla abierto para quien pueda pagar soldados.
Mahmoud, un joven desplazado a un campamento temporal, lo resumió así: “La guerra ya es dura entre gente del mismo país. Pero cuando enfrentas hombres cuya lengua no entiendes, cuya identidad y razones ignoras… el miedo se duplica. Sientes que ya no es tu patria”.
Cuerpos sin identificar
Los testimonios no llegaron solo de civiles o de mercenarios fugados; también se filtraron desde el propio ejército sudanés, revelando contradicciones por la integración de extranjeros en sus filas.
En una conversación fuera de registro con un periodista local, un exoficial del Estado Mayor sugirió “un estado de confusión en algunas unidades por la presencia de cuerpos que nunca fueron entregados a familiares y cuyas identidades no coinciden con los registros del ejército sudanés”. Añadió: “Se han ingresado nombres de caídos que nadie puede identificar”. Esto refuerza la hipótesis de que combatientes extranjeros fueron incorporados en secreto.
Esto coincide con el testimonio de Juan David, hermano de un colombiano muerto en Sudán a finales de agosto: “Antes de morir, mi hermano nos dijo que cinco compañeros habían caído y que sus cuerpos nunca fueron repatriados. El ejército sudanés los enterró allá como si no hubieran existido. Hasta hoy no sabemos dónde quedó. Su esposa aún espera sus restos, pero en vano. La verdad dolorosa es que terminó como un número en una guerra que no era la suya”.
Estos relatos, desde la esfera militar y la civil, revelan un dilema más profundo que la mera presencia de mercenarios en un campo de batalla: exponen un precio humano pagado en sangre, y soldados borrados en el instante de caer, dejando familias atrapadas entre el silencio del miedo y la esperanza imposible del regreso.
En Colombia, el tema de mercenarios muertos en Sudán junto al ejército sudanés, sin retorno de sus restos, desató indignación pública. En paralelo, abogados y defensores de derechos humanos impulsan acciones con creciente preocupación, ante preguntas sobre el paradero de los caídos enterrados sin notificación oficial a sus familias.
Gustavo Juan Ramírez, abogado colombiano que acompaña a familias en la recuperación de restos, afirma: “Lo que ocurre es trágico. Familias enteras esperan dar sepultura digna a sus hijos, pero muchos quedaron en Sudán sin rastro. No es solo una violación del derecho internacional, es una herida humana profunda que multiplica el dolor de madres y esposas que ni siquiera tienen una tumba que visitar”.
Un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado colombiano, que pidió anonimato, dijo al equipo: “Dejar a nuestros ciudadanos en un campo de batalla extranjero, sin identidad ni atención consular, es inaceptable legal y moralmente. Exigimos una posición pública del Gobierno, activar mecanismos de repatriación en el derecho internacional y perseguir a las redes de reclutamiento que engañaron a estos jóvenes con contratos engañosos”.
Agregó: “Muchas familias me han contactado y solo piden el derecho a enterrar a sus hijos con dignidad. La Cancillería, Migración Colombia y la Fiscalía deben actuar de inmediato, en coordinación con autoridades sudanesas, para ubicar sitios de entierro y repatriar restos o al menos entregar documentos oficiales que aclaren las circunstancias y el lugar de la muerte”.
El equipo se contactó por correo oficial con las siguientes autoridades colombianas —Cancillería, Ministerio de Defensa, Fiscalía, Migración Colombia y el regulador de empresas de seguridad privada— solicitando comentario sobre información relativa al reclutamiento y traslado de colombianos para combatir en Sudán dentro de unidades del ejército sudanés. Al momento de publicación, no se había recibido respuesta.
¿Por qué el ejército sudanés recurre a mercenarios?
En el corazón de Jartum, el ejército enfrenta una crisis multifacética: pérdidas humanas continuas, deserciones internas, aislamiento político y un asfixiante bloqueo económico. En conjunto, estos factores empujaron a su cúpula a buscar soluciones urgentes para compensar el desgaste de sus filas.
Desde el estallido del conflicto más reciente, el ejército ha perdido miles de efectivos —muertos, capturados o desertores hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido—. Con el agotamiento acumulado tras años de guerras civiles, la institución quedó incapaz de sostener el ímpetu en el campo de batalla.
En esas condiciones, recurrir a mercenarios extranjeros —principalmente colombianos— emergió como opción atractiva. Muchos sirvieron en unidades contrainsurgentes y en guerra irregular contra las FARC y el narcotráfico, con experiencia práctica en combate no convencional. A esto se suma que miles son licenciados cada año en Colombia sin alternativas económicas viables, lo que los vuelve presa fácil de redes de reclutamiento.
El investigador colombiano Jorge Mania resume el fenómeno: “El soldado colombiano está entrenado para la guerra no convencional. Más aún, es de bajo costo comparado con soldados occidentales. Miles salen del ejército cada año —ya sea por retiro o bajos salarios— y eso los convierte en blanco ideal para las redes”.
Más allá de lo militar y lo económico, Sudán lidia con un aislamiento diplomático que le impide obtener respaldos oficiales de grandes potencias. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto severas restricciones, mientras que algunos países árabes dudan en ofrecer apoyo abierto. En este contexto, los mercenarios colombianos son una vía “no oficial” para tapar huecos sin desatar alboroto internacional.
La decisión también tiene un componente psicológico. Oficiales sudaneses vieron su presencia como una forma de levantar la moral de tropas exhaustas. Un oficial nos dijo: “Tener colombianos con nosotros da la impresión de que no estamos solos, que otros confían en nosotros y pelean a nuestro lado. Es un mensaje para los soldados y para el enemigo”.
No todos lo ven sostenible. Andreas Krieg, académico en estudios de seguridad y defensa, advierte: “Recurrir a mercenarios no es solo una decisión militar de corto plazo; refleja una crisis más profunda. Cuando un ejército ya no puede reclutar combatientes locales, alquila fuerza externa. Eso socava su legitimidad más de lo que la fortalece”.
El dinero lo compra todo… incluso hombres
El fenómeno de los “soldados por contrato” no es nuevo en Colombia. Es la extensión de una larga trayectoria que convirtió al país en un mercado abierto de exportación de combatientes, impulsado por factores económicos, sociales y militares entrelazados.
Según estimaciones del coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, entre 10.000 y 15.000 soldados y oficiales se retiran o son licenciados cada año. La mayoría queda sin alternativas reales en una economía con desempleo alto y pocas oportunidades civiles.
Este vacío abre de par en par la puerta a las redes de reclutamiento: un retirado puede multiplicar su ingreso casi por diez al firmar con una empresa de seguridad privada, incluso si eso implica entrar en conflictos extranjeros cuyo contexto desconoce.
La brecha salarial convirtió a Colombia en lo que expertos describen como una “mina inagotable” de mercenarios. Siempre hay oferta constante de soldados entrenados dispuestos a arriesgar la vida a cambio de un ingreso que garantice a sus familias una vida más estable.
Además, la larga historia del ejército colombiano en guerras de guerrillas y contrainsurgencia hizo de sus veteranos objetivos preferentes para redes internacionales. Aportan:
● Capacidad de combate en entornos complejos (selva, montaña, ciudades densas).
● Habilidades en emboscadas, inteligencia de campo y tácticas no convencionales.
● Disciplina forjada en décadas de guerra contra las FARC y los carteles.
Por eso su presencia no se limita a Sudán. Antes participaron en frentes de Irak y Libia, donde fueron empleados para proteger instalaciones petroleras y, en ocasiones, en combate directo. En Haití (2021), decenas de colombianos estuvieron implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, uno de los escándalos más impactantes de la “exportación de soldados”. En África, han sido vistos en Malí y la República Democrática del Congo, operando bajo empresas privadas de seguridad.
Hoy ya no se trata de individuos aislados buscando contratos. Se ha convertido en una industria organizada que involucra firmas de seguridad privada, intermediarios y redes transnacionales de financiamiento. Algunas compañías están registradas legalmente en Colombia o Panamá, pero operan como fachadas para contratos mercenarios gestionados en secreto.
Como explica la investigadora colombiana María Teresa Ruiz, especialista en conflictos latinoamericanos: “Colombia produce lo que puede llamarse mano de obra militar barata. El soldado sale del servicio con experiencia de combate sin parangón, pero sin futuro económico. Esa combinación lo vuelve un recurso ideal para las redes de mercenarios”.
Una violación de la Convención de la ONU
La presencia de mercenarios colombianos en Sudán no puede verse solo como un fenómeno militar o económico; constituye una violación del derecho internacional. La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989 y ratificada por decenas de países, define con precisión al mercenario y penaliza:
● El reclutamiento, uso, financiación o entrenamiento de mercenarios.
● La participación directa en hostilidades en un país del que no son nacionales.
● Obtener beneficios materiales o políticos por sus servicios en conflictos internos o internacionales.
En ese sentido, llevar combatientes colombianos a servir en el ejército sudanés contra fuerzas locales constituye una infracción explícita de la Convención.
La realidad, sin embargo, es más compleja. Mucha de esta actividad se ampara en empresas privadas de seguridad, que presentan contratos con términos ambiguos como “protección de instalaciones” o “servicios de seguridad”, cuando el propósito real es la participación directa en combate.
El experto en derecho internacional Antonio Cassese, de la Universidad de Ginebra, explica el dilema:
“A pesar de la claridad de la Convención contra el reclutamiento de mercenarios, la grieta está en las empresas privadas de seguridad. Proporcionan una cobertura legal, lo que dificulta probar la intención de participar directamente en hostilidades”.
Y añade: “Aun así, llevar combatientes colombianos a servir en el ejército sudanés contra fuerzas locales encaja claramente en el marco de criminalización internacional”.
El uso de mercenarios complica la imagen de Sudán ante la comunidad internacional y coloca al país bajo escrutinio —ya sea en el Consejo de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional—, que ha examinado casos sobre fuerzas extranjeras en conflictos internos.
El abogado sudanés Abdullah al-Tayeb señala: “Incluso si la comunidad internacional no logra responsabilizar directamente al gobierno sudanés, exponer estas operaciones puede derivar en sanciones adicionales a los oficiales involucrados e, incluso, a empresas intermediarias en Colombia o en el exterior”.
Familias en silencio en Colombia
Detrás de cada mercenario que sale de Colombia rumbo a los campos de batalla de Sudán, queda una familia suspendida entre la esperanza y el miedo: esperanza en el dinero que envían; miedo de que una ausencia temporal se vuelva definitiva.
Nuestro equipo en Medellín intentó contactar a familias de varios reclutas recientes. La mayoría se negó a hablar. No solo por miedo a perder el sustento, sino por temor a represalias de redes de reclutamiento que imponen silencio.
Un familiar de un joven mercenario nos dijo con cautela: “Aunque quisiéramos hablar, ¿qué pasa si los intermediarios se enteran? La plata llega, los compromisos se cumplen. Hablar podría cortar el ingreso”.
Aun así, una madre accedió a romper el silencio. En una habitación humilde en las afueras de Medellín, rodeada de fotos de sus hijos, habló en voz baja: “Mi hijo me dijo que iba a trabajar para una empresa de seguridad en Libia. Pensé que cuidaría edificios o pozos. La última vez que hablamos, me dijo que estaba en Sudán. Ni siquiera sabía dónde quedaba Sudán. No sé cuándo volverá… la plata importa, pero me aterra no verlo jamás”.
Para estas familias, remesas de hasta 3.000 dólares al mes pueden significar la diferencia entre la pobreza extrema y una vida más estable. En sectores populares marcados por desempleo, violencia y falta de oportunidades, un contrato mercenario se siente como un salvavidas económico, aunque en verdad a menudo sea una sentencia de muerte.
Este silencio familiar trasciende el miedo personal; refleja un tejido social complejo. En algunas comunidades, los mercenarios no son vistos como “sicarios” en tierras ajenas, sino como “héroes” que traen dinero al hogar. Ese relato vuelve a las familias más cautas para hablar abiertamente, sumando otra capa de complicidad silenciosa que protege a las redes.
Hoy, Colombia es descrita ampliamente como una “mina de mercenarios”, con su excedente de militares licenciados sirviendo de materia prima para redes transfronterizas.
Una guerra con rostros extraños
Lo que esta investigación revela no son solo vuelos secretos o contratos disfrazados, sino un sistema entero que exporta la pobreza de Colombia a los campos de batalla de Sudán.
Desde intermediarios en Medellín que reparten contratos, hasta oficiales en Jartum que mueven combatientes al frente, los hilos se entrelazan en una red internacional que viola leyes e ignora vidas humanas.
En Sudán —donde la guerra, en teoría, debería ser un asunto interno— hoy se combate con voces extranjeras y acentos desconocidos, un cuadro que resume la violencia misma.
En Colombia, el ciclo de pobreza y marginación sigue empujando a soldados retirados a los brazos de estas redes, convirtiendo sus cuerpos en mercancía barata de un mercado global de la guerra.
El resultado es el mismo: civiles sudaneses que se sienten extraños en su propia tierra frente a combatientes cuya lengua no comprenden; y familias colombianas que esperan sin certezas el regreso de sus hijos, atrapadas entre la esperanza del dinero y el miedo a la muerte.
Queda la pregunta: ¿seguirán tratándose a los mercenarios como simples “hombres a sueldo” en guerras ajenas, o la exposición de estas redes llevará algún día a una rendición de cuentas real, que devuelva dignidad a las víctimas —ya sea en las calles incendiadas de Jartum o en los barrios empobrecidos de Bogotá—?